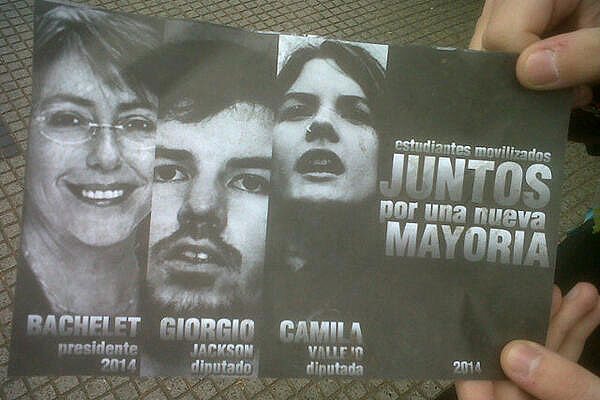Nadie hubiese
imaginado a mediados de 1990 que en 25 años Perú sería uno de los países más
exitosos de América Latina, tras triplicar su PIB y reducir drásticamente la
pobreza. En 1990 se encontraba en una situación caótica, producto de una
dilatada crisis económica que había adquirido proporciones gigantescas bajo el
gobierno populista de Alan García y una escalada de violencia política sin
precedentes. El ingreso per cápita cayó un 30% de 1987 a 1990 y la inflación
pasó el 7.000% en ese último año. Más de la mitad de los peruanos vivía en la
pobreza en zonas rurales o inmensas barriadas al margen de las instituciones.
Además, extensas regiones del altiplano estaban controladas por la brutal
guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
Para muchos, Perú
estaba a las puertas de una revolución comunista, pero ocurrió justamente lo
contrario: desde la marginalidad, el pueblo desencadenó una revolución
capitalista sin precedentes. Para ello fue necesario el genio de Mario Vargas
Llosa, la inescrupulosidad de Alberto Fujimori y el talento emprendedor de
millones de peruanos.
La revolución liberal
de Vargas Llosa
El aporte de Vargas
Llosa fue de primer orden, señalando el camino que el país finalmente
transitaría para salir de la crisis. En 1990 fue candidato a presidente
proponiendo algo tan insólito en Perú como una revolución liberal que abriera
su economía al potencial emprendedor del pueblo. Era la alternativa del
"capitalismo de los pobres", como la llamó, en vez del capitalismo
cerrado y oligárquico del pasado.
Además, la crisis
peruana era de tal gravedad que no permitía medias tintas ni gradualidad. Ello
implicaría un alto costo inicial, y sobre ello Vargas Llosa fue absolutamente
transparente. Quería ganar la elección como el hombre honesto que es y, por
supuesto, perdió.
Las sorpresas de
Fujimori
Alberto Fujimori
derrotó a Vargas Llosa en la segunda vuelta de la elección presidencial de
junio de 1990. De él poco se sabía, y su mayor capital político era no
pertenecer a las desprestigiadas elites del país. No tenía un programa concreto
de gobierno, sino sólo declaraciones muy vagas y, sobre todo, la promesa de no
someter el Perú a un cambio radical como el que proponía Vargas Llosa. Pero fue
justamente lo que hizo con el programa de estabilización económica, que anunció
diez días después de haber asumido el poder. Se lo conoce como Fujishock, y
luego fue completado por nuevas medidas que lo profundizaron.
Su propósito era
frenar la inflación mediante una drástica reducción del déficit fiscal, abrir
la economía peruana y reinsertarla en el sistema financiero internacional. Se
redujeron los gastos corrientes del Estado en una cuarta parte, se eliminaron
las trabas a la importación, se liberalizaron los mercados de bienes,
servicios, capitales y trabajo y se privatizó gran parte de las empresas
públicas.
El impacto inicial de
estas medidas fue duro, pero a partir de 1993 se inicia una fase de fuerte
recuperación que reflejó los logros más significativos de Fujimori: el
saneamiento de las cuentas fiscales, la derrota de la inflación y la
reinserción de Perú en los mercados internacionales de capitales. Junto a ello
se deben destacar dos hechos políticos decisivos: el autogolpe del 5 de abril
de 1992 y la derrota de los grupos terroristas a partir de la captura, en
septiembre de 1992, del Presidente Gonzalo (Abimael Guzmán), líder de Sendero
Luminoso. Tanto el autogolpe como los métodos adoptados para combatir al
terrorismo retratan de cuerpo entero a Alberto Fujimori como un hombre sin
escrúpulos, dispuesto a instaurar la dictadura, el terrorismo de Estado y las
prácticas más corruptas para alcanzar sus fines.
El capitalismo de los
pobres
El crecimiento
iniciado en 1993 fue interrumpido en 1998 por la crisis asiática, que dio
origen a cuatro años de recesión. El régimen fujimorista caerá en noviembre de
2000, dando paso al restablecimiento de la democracia.
Es en esas
condiciones que, a partir de 2002, se inicia un largo período de extraordinario
crecimiento y reducción de la pobreza. El PIB se duplica de 2001 a 2013 y la
pobreza pasa del 54,7 al 23,9%. La pobreza extrema se reduce aún más: del 24,4
al 4,7%.
Una fuente importante
de este crecimiento es la fuerte demanda internacional de material primas, pero
ello no explica que el Perú haya crecido el doble que América Latina entre 2001
y 2014. Para entenderlo hay que analizar los factores internos que han
dinamizado el crecimiento de la economía peruana. Entre ellos destaca su
altísima tasa de informalidad.
Esto no quiere decir
que la informalidad por sí sola conduzca a un resultado como el de Perú en los
últimos decenios. Es la combinación de la estabilidad macroeconómica y las
reformas liberalizadoras, con la derrota del terrorismo, la democratización y
una coyuntura global favorable, lo que ha dado al capitalismo de los pobres un
contexto adecuado para poder desarrollar todo su potencial creativo.
La informalidad,
refugio y trampolín de los pobres
Según el Instituto
Nacional de Estadística del Perú, en 2012 el 74% de la fuerza laboral (unos 12
millones de personas) tenía un empleo informal. Esta cifra es impactante, pero
representa un descenso frente a las registradas anteriormente. Esto implica que
estamos frente a un fenómeno clave para comprender la evolución de la pobreza
en Perú.
El sector informal se
ha expandido en momentos de retroceso económico y se ha contraído cuando el
país crece. Es decir, la informalidad ha sido tanto el gran refugio como el
trampolín fundamental del progreso de los pobres: los ha acogido en los tiempos
difíciles y les ha permitido ampliar sus actividades, así como pasar al sector
formal cuando las condiciones han mejorado.
Los efectos más
notables del dinamismo del capitalismo informal se reflejan en a la disminución
de la pobreza y en una distribución más igualitaria del ingreso. Si Perú
tuviese hoy el porcentaje de pobres de 2001, habría 10 millones de pobres más
de los que realmente hay: 17 en vez de 7 millones. A su vez, la distribución
del ingreso ha evolucionado hacia mayores niveles de igualdad. El coeficiente
de Gini ha bajado de 0,54 a 0,44 entre 1999 y 2013, y la relación entre los
ingresos del 10% más acomodado y el 10% más pobre ha disminuido de 26 a 14
veces.
El Estado peruano no
ha dado mucho a sus pobres, y su gran aporte, fuera de derrotar al terrorismo,
ha sido dejar de perturbar sus vidas y obstaculizar su espíritu emprendedor. La
lucha contra la pobreza la han dado y ganado los pobres en el mercado, apoyados
en sus propias redes sociales y al margen de la legalidad oficial.
En resumen, en vez de
ser un problema, como se planteaba tradicionalmente, la informalidad ha sido la
gran solución para los pobres. Esa es la gran revolución que le está cambiando
el rostro y el alma al Perú. El pueblo peruano no siguió a Sendero Luminoso,
sino el luminoso sendero del capitalismo de los pobres.
Mauricio Rojas M
mauriciojoserojasm@gmail.com
@MauricioRojasmr
Enviado Por Gabriel Gasave
Gabriel Gasave
ggasave@independent.org
@ElIndependent
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD, NACIONALES, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, INTERNACIONAL, ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, COLOMBIA, ARGENTINA,


.jpg)